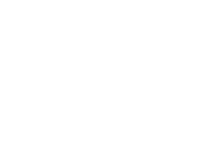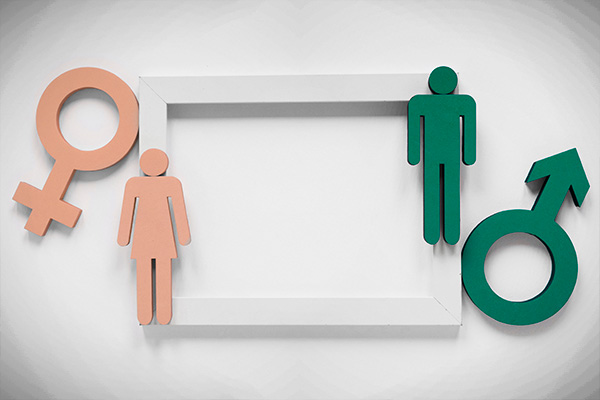Estudiantes del programa de Creación Literaria interpretan temas de la realidad contemporánea a la luz de los clásicos, como una forma de reconocer su valor universal y su innegable presencia en la vida humana.

Como introducción a los textos que hoy compartimos con nuestros lectores, el profesor Edwin Mauricio Aldana refiere: "¿Y para qué sirve estudiar los clásicos?” Aún nos preguntamos algunos. En el curso de Clásicos de la literatura hemos descubierto que conocer a los clásicos nos lleva a conocer un poquito más de nosotros mismos y a descubrir parámetros comunes de nuestras conductas y nuestras acciones. Además, nos apropiamos de ellos y sus mitos para explicar nuestras realidades. Presentamos estos textos como fruto del esfuerzo y entendimiento que, de los clásicos, obtuvieron estas tres autoras y esperamos que se deleiten tanto como ellas al imaginarlos y escribirlos".

El infierno en la ciudad de Bogotá
Por María Alejandra Rodríguez
¿Usted alguna vez ha dicho, ha pensado o ha escuchado esa oración “¡Esta vida es un infierno!”? Pues bien, este texto es para usted: lo apoyo con toda la sinceridad del mundo. Claramente, la vida no es un infierno. Todos estamos conscientes de eso. ¿Pero qué nos lleva a decir esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que la vida es un infierno? Y para ponernos más trascendentales, ¿qué es el infierno? La imagen común es el de un lugar rojo, caluroso, lava por todo lado, con los siete círculos que Dante nos hizo el favor de narrar en su Divina Comedia, donde los seres pagan sus pecados, donde la eternidad es el peor castigo, donde no hay salida. Algo así, ¿no? Bueno, y ahora ¿cómo es la vida? Bastante singular, muy propia de cada uno. No podría generalizar si quiera un día de todos; sería muy atrevido de mi parte. Pero lo más seguro es que todos compartamos sucesos similares para poder comparar ese paraíso perdido con nuestro día a día.
Yo tengo un claro ejemplo de lo que es vivir el infierno (casi de una manera literal) aquí en Bogotá… y sé que muchos me acompañarán en esto: TransMilenio. Ese peculiar transporte público del que diariamente se escuchan quejas hasta de quien uno no conoce. ¿Por qué es el infierno? Verá, así como para conocer el infierno se necesita permanecer en un estado alterado de conciencia, así se sentirá en este vehículo: usted hace fila durante muchos minutos para poder decirle a la señorita (de manera amable, no lo olviden) que le recargue la tarjeta, para poder hacer otra fila de muchos más minutos para ingresar a la estación donde pasará otros minutos más para entrar a empujones, codazos, insultos, jalones, hasta manoseadas, y ya estando adentro (de pie, lo más seguro), comienza ese calor humano incómodo -que cuando llueve es peor- durante más de media hora, si tiene la suerte de no contar con tráfico, para que finalmente tenga que hacer otra fila tanto para salir del vehículo como para salir de la estación. Y tras del hecho, mientras usted está viviendo el infierno, llega la noticia de que el Diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, como sea que lo llame, piensa subirle el pasaje unos doscientos pesitos para que el servicio sea mejor. Lo que usted debe entender por un “servicio mejor” es que por los próximos días habrá atrasos en las rutas, manifestaciones que bloquearán vías, estaciones sin servicio, multitud que sube otro círculo de ese infierno para que, como usted, puedan llegar a tiempo a su lugar de destino. Y para colmo, el color de los buses en los que usted se transporta es rojo.
¿Qué podemos hacer al respecto? La verdad es que podemos manifestar que no queremos seguir viviendo ese infierno todos los días, pedir un mejor servicio, exigir, entonces, un paraíso de transporte público. Pero, seamos honestos con nosotros mismos, mientras sigamos persistiendo con el mismo clan que tiene poder sobre el infierno, tendremos que seguir rondando por los círculos hasta poder encontrar un purgatorio que nos guíe, finalmente, hasta ese paraíso soñado.

La ninfa puede ser algo más que inspiración para el escritor. Un profesor de literatura tiene a Tetis por reflejo
Por Yaniana Castro Rátiva
¿Se puede enseñar a ser escritor? A quienes he oído responder esta pregunta, contestan “no”. Escribir no significa copiar de forma exacta el estilo de composición de otro artista, se debe encontrar el propio. Esa búsqueda y experimentación es un camino donde, quien lo transita, hace emerger conclusiones para su propia creación. Si se supone que ese proceso es único en cada escritor, ¿será necesario un maestro cuyo propósito sea formar escritores?¿Se puede enseñar a ser escritor? A quienes he oído responder esta pregunta, contestan “no”. Escribir no significa copiar de forma exacta el estilo de composición de otro artista, se debe encontrar el propio. Esa búsqueda y experimentación es un camino donde, quien lo transita, hace emerger conclusiones para su propia creación. Si se supone que ese proceso es único en cada escritor, ¿será necesario un maestro cuyo propósito sea formar escritores?
En la mitología griega, aparece la figura de Jasón, comandante de la nave Argos, cuyo principal objetivo fue conseguir el vellocino de oro para obtener el trono de Yolco, antigua ciudad griega. Cuando los argonautas comenzaron su viaje de regreso, después de haberlo conseguido, tuvieron que enfrentar varios obstáculos. Uno de ellos aconteció en el Estrecho de Mesina donde descansaban los monstruos marinos Escila y Caribdis. Ambas criaturas podían no sólo matar a la tripulación, sino también hacerlos naufragar. Sin embargo, no hubo víctimas gracias a la ayuda de la ninfa Tetis, quien apareció para controlar las olas del mar y hacer que la nave saliera ilesa de los dos peligros.
Observando el papel de Tetis, resulta ser el de una guía y salvadora. Algo similar a lo que puede ser un maestro de escritores. La tarea de buscar un estilo propio de escritura es obligatoria para un escritor, pero nunca estará de más alguien que conozca del oficio y, por tanto, decida aconsejar a ese ansioso aprendiz: recomendar obras literarias donde alguien encuentre su género o temática favoritos, explicar elementos narrativos usados en un momento de la historia para experimentar en la prosa o el verso, enseñar las estructuras de géneros literarios, dar cuenta de los lugares comunes en los que puede caer un escrito, guiar en la coherencia y lógica de los textos experimentales, entre otras formas y elementos para encaminar a un futuro artista. Esa figura de maestro como un reflejo de Tetis que maneja las olas para conducir al escritor fuera del Estrecho de Mesina y evita que cometan errores y puedan ser devorados por Caribdis o Escila.

La infancia de Ícaro
Por Vanesa Pérez
Días antes de morir, mi abuelo me dijo que cuidara mis alas para poder alcanzarlo cuando me sintiera sola. Asociadas a los ángeles, las alas en las que creía mi abuelo simbolizaban la vida prematura y la pureza que se le adjudica al niño —junto con su brillo o luz propia—. Pero, verdaderamente, esas alas no simbolizan más que el éxtasis del ascenso y la continua, desgastante y angustiosa caída que vivimos —vivo— en la sumatoria de nuestros días. Mi abuelo, como creyente, aceptaba la idea de la ascensión y el recibimiento, en los cielos, de Dios. Así, me adjudicaba poderes que yo nunca, hasta hoy, he podido comprender: servir a Dios y elevarme para alcanzar el descanso prometido. Pero, mis alas, en las que yo creo, son icáricas, no angelicales.
Lo que nos ha legado la religión cristiana es esa idea de servidumbre y ascensión como recompensa a una vida de martirio. Pero, la ascensión simbólica, en algún punto, debe caer o cansarse. Estas alas que Ícaro nos legó son las que, cuando hemos llegado al punto más alto, se desprenden, para finalmente, abandonarnos. Mis alas no son más que un ángel que va cayendo para ahogarse. Así, las alas son, según la creencia, angelicales o icáricas.
¿Por qué asociamos lo angelical a la infancia? Si bien es en esos días en los que pegamos nuestras alas —aunque a lo largo de la vida no dejamos de hacerlo—, hoy vemos que era la época en que estaban más frágiles y se permeaban de todos los momentos, palabras y acciones conquistadas; eso que llamamos recuerdo. Desde muy adentro me hablo y, sin lástima, sé que muchos tenemos en las alas lágrimas marcadas y no por perder un globo que se fue para hacerle cosquillas a los pies de Dios ni un avión de sopa de verduras; unas lágrimas de por qué tanta amargura adentro si tengo nueve años y por qué tanto grito si ya no escucho. Las clavadas en la espalda sin cera, las arrancadas de raíz y las que quedaron muy cortas y no sabemos para qué nos pudieron haber servido—si para ser más grandes o creer en más cosas—. A mi abuelo, cuando niño, lo obligaban a sujetarse de un palo donde se colgaba la ropa para pegarle, hasta que, de tanto dolor, se soltaba y caía al suelo en su colchón de alas. Quizá lloraba más por lo que perdió que por los golpes. Ese abuelo-niño creció con un par de plumas que después acariciaba con tristeza para mirarnos con los ojos secos y la mano arriba cuando no hacíamos caso.
Se va volando y las alas se caen por uso o por peso. La ascensión no es una promesa, es un instinto que nunca llega a saciarse y por ello, cuando se está alto, más allá de la posibilidad, se derrite la cera y se caen con más rapidez las plumas. En esa caída, que en primera medida es una etapa reflexiva que se da en cualquier momento de los días y después es la edad más adulta, se suma toda la vida pasada con la consciencia que juzga, pero que sabe que está cayendo.
Creo, mirando mis alas desde un domingo en el que hace sol y llueve por la noche —con todo y sin nada—, que esto no es más que intentar explicar la vida que mi abuelo no vio. Probablemente aún me esté esperando, pero todos sabemos que si saliéramos corriendo cada vez que nos sentimos solos, este mundo estaría inhabitado. Pero, como mucho de lo que se queda en el tiempo, ya no quiero llegar hasta él porque su voz ya no se escucha. Lo que quiero ver es cuándo empiezo a caer.
Tal vez lo que nos marca y permea más las plumas que la infancia sea el amor. Y si no, ¿quién no se ha sentido más pesado en el abismo después de esa última esperanza?