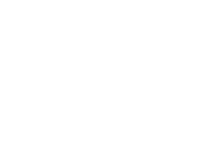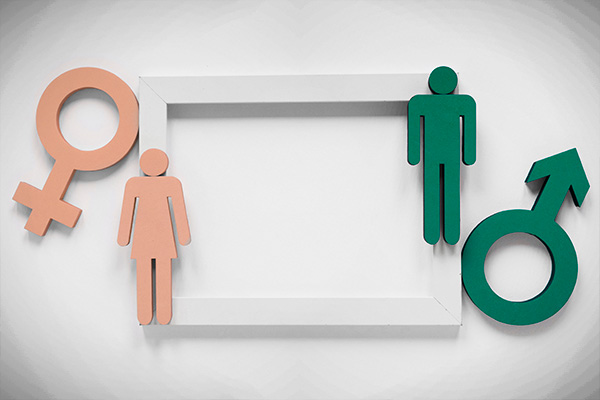Fernando Sánchez Torres hace un análisis sobre la presencia y tratamiento de temas propios de la medicina en el libro "El amor en los tiempos del cólera".
"Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados". Así se inicia el más hermoso canto al amor entre provectos, jamás escrito antes, con la particularidad de que de ese sentimiento se hace una enfermedad: la enfermedad del amor, como veremos adelante.
Uno de los personajes de la obra, Jeremiah de Saint-Amour, se despoja de la vida mediante un sahumerio de cianuro y la casa donde quedó su cadáver huele toda a eso: a almendras amargas. Al instante se da cuenta el lector prevenido de que el autor del relato se asesoró y se documentó muy bien para manejar los asuntos médicos que abundan en la novela.
Los tratadistas Goodman y Gilman, en su libro clásico Las bases farmacológicas de la terapéutica, dicen en relación con la intoxicación por cianuro: "El diagnóstico puede ayudarse con el olor característico del cianuro (aceite de almendras amargas)".
Por eso, en concepto del doctor Juvenal Urbino, no era menester hacer la autopsia del suicida, pues el olfato permitía deducir cuál había sido la causa de la muerte. Quien tal sentencia pronunciaba era el médico y maestro eminente, catedrático de clínica general, octogenario, con perspectiva de un retiro profesional digno, sordo del oído derecho y erosionada la memoria, es decir, con síntomas claros de padecer la terrible enfermedad de la vejez. Precisamente, a juicio del doctor Urbino, Jeremiah de Saint-Amour se suicidó de gerontofobia antes de la senescencia, cuando tenía todavía "la pupila diáfana". Por no haber existido en el trasfondo de este drama ningún amor contrariado, no se iría a encontrar a la autopsia arena en el corazón del occiso.
Una digresión válida: según Daso Saldívar, el refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour fue inspirado a García Márquez por el belga don Emilio, éste sí personaje de carne y hueso, apodado "el Francés", veterano de la Primera Guerra Mundial, que se ganaba la vida negociando en joyas y fabricando mesas de juego. Fue gran amigo de los abuelos del escritor y puso fin a sus días bebiendo cianuro. Según relata en su autobiografía, Gabo no tenía más de seis años cuando don Emilio "un domingo de Pentecostés se puso a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro".
Como puede advertirse, un médico es uno de los personajes centrales de la novela: el doctor Juvenal Urbino, quien desaparece pronto como personaje de cuerpo presente, viviente, lo cual no obsta para que García Márquez le permita seguir desfilando en el recuerdo para continuar retratándolo. Era el médico más antiguo y esclarecido de la ciudad. Desde que se levantaba tomaba medicinas secretas para sus múltiples achaques. Y lo hacía a escondidas por cuanto no era amigo de recetar a los otros paliativos para la vejez. Bien se ve que el Nobel conoce la idiosincrasia de los médicos: solemos hacer con nosotros lo que no hacemos con nuestros pacientes.
El doctor Urbino vestía a lo Pasteur y era epígono de la escuela francesa del siglo decimonono, como que había cursado sus estudios médicos en París. En su recetario estaban el bromuro de potasio como estimulante, contra el reumatismo el salicilato, el cornezuelo de centeno como vasopresor, la belladona para tranquilizar. Las fiebres tercianas las trataba, por supuesto, con quinina. Además, no desdeñaba la farmacopea casera, pues acostumbraba el ajenjo en infusión para evitar las dispepsias y el ajo para prevenir el desfallecimiento cardíaco. A pesar de su certero ojo clínico, sólo era llamado, tal vez por la edad, a atender pacientes desahuciados, vale decir, in extremis, modalidad de ejercicio que él consideraba una especialidad. Aún más, era un especialista a domicilio porque se negaba a atender en su consultorio, quizás en razón a la falta de fuerza de sus enfermos. Como buen clínico, era enemigo de la cirugía. El bisturí, decía, es la prueba mayor del fracaso de la medicina. García Márquez, pues, lo traslada a épocas medievales, cuando se era médico o cirujano, representando aquél al cultor de la noble ciencia y éste al artesano vulgar, prosaico. Por eso fue médico caro y excluyente, un profesional elitista. Utilizaba, a pesar de lo anacrónico, el viejo coche de caballos, con capota de charol, herrajes de bronce y auriga de chistera. Pienso que García Márquez quiso equiparar al doctor Urbino con el legendario profesor Dieulafoy, famoso en París y en toda Francia en el siglo diecinueve por su sabiduría médica y por la berlina que montaba, arrastrada por un tronco de caballos, digno de la carroza real.
Juvenal Urbino se hincaba de rodillas en plena calle cuando pasaba el carruaje del arzobispo. En su vida apenas había dejado de asistir tres domingos a misa. Era, en verdad, un médico piadoso. A no dudarlo, su actitud, más que reverente, haría exclamar al asombrado prelado: "Medicus pius, res miranda", ("¡Cosa de admirar, un médico piadoso!"), palabras estas pronunciadas por Pío VII al prosternarse ante él Renato Laennec, uno de los grandes de la medicina francesa. Tal anécdota la registra Pedro Laín Entralgo en su obra Grandes médicos.
Quienes estamos acostumbrados a manejar la temática médica, podemos dar fe de que Gabo la utiliza con conocimiento de causa. Queda la certidumbre de que todo le es familiar, pues, les son conocidos algunos de los personajes que transitan por las páginas de la Historia de la Medicina y los pone a circular en sus novelas. En la que estoy comentando desfilan Charcot, Trousseau, y hasta Adrian Proust, que fue un sanitarista y epidemiólogo francés, padre del gran novelista Marcel Proust. Igual ocurre con los libros que tratan asuntos médicos: el respetable doctor Urbino leía La incógnita del hombre y tenía en reserva, cuando le sorprendió la muerte, La historia de San Michele, dos libros que todo médico ha leído, o, por lo menos, ha debido leer.
En El amor en los tiempos del cólera, García Márquez no se contenta con mencionar por su nombre a las vísceras; además les añade un expresivo y exacto calificativo: corazón "insomne", hígado "misterioso", páncreas "hermético"... Conoce, otrosí, de enfermedades varias. Directamente del cólera nostra, del debido al Vibrio cholerae, habla más bien poco. Más que de la infección intestinal, se ocupa de la infección del alma a causa del bicho del amor, enfermedad esta que, en su concepto, presenta los mismos síntomas que aquella: pulso tenue, respiración arenosa, sudores pálidos, sin fiebre ni dolor, pero con un deseo y necesidad urgente de morir. Florentino Ariza, el enfermo grave de amor, exhibía en los inicios, fuera de lo anterior, manifestaciones, éstas sí, típicas del cólera: "cagantinas y vómitos verdes, pérdida del sentido de orientación y desmayos repentinos". Llegado a la edad septuagenaria sentía aún imperiosa necesidad de evacuar ante la inminente presencia de Fermina Daza. Habiendo consultado a un experto homeópata y luego de haber comprobado éste que los síntomas del amor son los mismos del cólera, le prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia. Medicina popular, y, por lo mismo, sabia.
Pienso que donde se pone de relieve la maestría de Gabo para abordar los temas médicos es en los pasajes que tienen que ver con el comportamiento humano en la vejez. De mi colega Urbino se sirvió para ello. Que era un prostástico, no hay duda: cuando orinaba debía hacerlo sentado pues, de lo contrario, dejaba mojado el borde de la taza por haber perdido la fuerza y la puntería. Ya mencioné que era sordo de un lado, pero también estaba menguado del otro. Cada día dormía menos y la tos le interrumpía el sueño en la madrugada. A la pérdida progresiva de la memoria se sumaban sus juicios enrevesados. Como si fuera un niño, su mujer, Fermina Daza, lo ayudaba a lavarse, a vestirse y a veces hasta a caminar, pues sus pasos eran inciertos. Todo eso corresponde a la arterioesclerosis cerebral o demencia senil evolutiva, descrita por García Márquez con sentido poético y con criterio médico a la vez. Esos signos inequívocos del "óxido final", como él lo define, pertenecen a lo que en Medicina se conoce hace tiempo como la "enfermedad de Alzheimer". Empero, nunca nadie la había presentado con tanta galanura idiomática, ni tampoco nadie la había asociado a esa otra vieja enfermedad que se llama "amor", que es a la que el autor se refiere en concreto en su admirable novela. La vejez -"un estado indecente que debía impedirse a tiempo"- complicada con el amor -"los síntomas del amor son los mismos del cólera"- sólo podía imaginarla nuestro Nobel y soportarla Florentino Ariza, el personaje creado por él para simbolizar el amor eterno, intemporal, resistente a todos los embates.
Para respaldar lo afirmado, transcribiré a continuación algunos párrafos donde el escritor describe con mano magistral e ingeniosa, los cambios que acompañan a la vejez: "Lo despertó la tristeza. No la que había sentido en la mañana ante el cadáver del amigo, sino la niebla invisible que le saturaba el alma después de la siesta, y que él interpretaba como una notificación divina de que estaba viviendo sus últimos atardeceres. Hasta los cincuenta años no había sido consciente del tamaño y el peso y el estado de sus vísceras. Poco a poco, mientras yacía con los ojos cerrados después de la siesta diaria, había ido sintiéndolas dentro, una a una, sintiendo hasta la forma de su corazón insomne, su hígado misterioso, su páncreas hermético, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejas eran menores que él, y que había terminado por ser el único sobreviviente de los legendarios retratos de grupo de su generación. Cuando se dio cuenta de sus primeros olvidos, apeló a un recurso que le había oído a uno de sus maestros en la Escuela de Medicina: "El que no tiene memoria se hace una de papel". Sin embargo, fue una ilusión efímera, pues había llegado al extremo de olvidar lo que querían decir las notas recordatorias que se metía en los bolsillos, recorría la casa buscando los lentes que tenía puestos, volvía a darle vueltas a la llave después de haber cerrado las puertas, y perdía el hilo de la lectura porque olvidaba las premisas de los argumentos o la filiación de los personajes. Pero lo que más le inquietaba era la desconfianza que tenía en su propia razón: poco a poco, en un naufragio ineluctable, sentía que iba perdiendo el sentido de la justicia.
Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez. Lo percibía en los cadáveres abiertos en canal en la mesa de disección, lo reconocía hasta en los pacientes que mejor disimulaban la edad, y en el sudor de su propia ropa y en la respiración inerme de su esposa dormida. De no ser lo que era en esencia, un cristiano a la antigua, tal vez hubiera estado de acuerdo con Jeremiah de Saint-Amour en que la vejez era un estado indecente que debía impedirse a tiempo. El único consuelo, aun para alguien como él que había sido un buen hombre de cama, era la extinción lenta y piadosa del apetito venéreo: la paz sexual. A los ochenta y un años tenía bastante lucidez para darse cuenta de que estaba prendido a este mundo por unas hilachas tenues que podían romperse sin dolor con un simple cambio de posición durante el sueño, y si hacía lo posible para mantenerlas era por el terror de no encontrar a Dios en la oscuridad de la muerte".
Y más adelante: "Todos los síntomas reales o imaginarios de sus pacientes mayores se acumularon en su cuerpo. Sentía la forma del hígado con tal nitidez, que podía decir su tamaño sin tocárselo. Sentía el gruñido de gato dormido de sus riñones, sentía el brillo tornasolado de su vesícula, sentía el zumbido de la sangre en sus arterias. A veces amanecía como un pez sin aire para respirar. Tenía agua en el corazón. Lo sentía retrasarse un latido como en las marchas militares del colegio, una vez y otra vez, y al fin lo sentía recuperarse porque Dios es grande. Pero en vez de apelar a los mismos remedios de distracción que les daba a sus enfermos, estaba ofuscado de temor".
Vale la pena transcribir también, por lo que tiene de folclórico, el pasaje donde el escritor describe la potra o hernia inguinal descendida hasta el escroto. Dice así: "Al agua de los aljibes se atribuyó durante mucho tiempo, y a mucha honra, la hernia del escroto que tantos hombres de la ciudad soportaban no sólo sin pudor sino inclusive con una cierta insolencia patriótica. Cuando Juvenal Urbino iba a la escuela primaria no lograba evitar un pálpito de horror al ver a los potrosos sentados a la puerta de sus casas en las tardes de calor, abanicándose el testículo enorme como si fuera un niño dormido entre las piernas. Se decía que la hernia emitía un silbido de pájaro lúgubre en las noches de tormenta y se torcía con un dolor insoportable cuando quemaban cerca una pluma de gallinazo, pero nadie se quejaba de aquellos percances, porque una potra grande y bien llevada se lucía por encima de todo como un honor de hombre. Cuando el doctor Juvenal Urbino regresó de Europa ya conocía muy bien la falacia científica de estas creencias, pero estaban tan arraigadas en la superstición local que muchos se oponían al enriquecimiento mineral del agua de los aljibes por temor de que le quitaran su virtud de causar una potra honorable".
La auscultación, es decir, la exploración del paciente haciendo uso el médico de su sentido auditivo, solo tuvo vigencia en forma directa o inmediata cuando el médico francés Renato Teófilo Laennec -de quien hice mención atrás- ideó en 1816 un aparato que denominó "estetoscopio", consistente en un tubo de madera para explorar o auscultar indirectamente el tórax de sus pacientes. No obstante este importante aporte a la clínica médica, Gabo refiere que el doctor Urbino todavía auscultaba a pacientes muy especiales siguiendo el método directo. Oigámoslo: "Al final, el doctor Juvenal Urbino le pidió a la enferma que se sentara, y le abrió la camisa de dormir hasta la cintura con un cuidado exquisito: el pecho intacto y altivo, de pezones infantiles, resplandeció un instante como un fogonazo en las sombras de la alcoba, antes de que ella se apresurara a ocultarlo con los brazos cruzados. Imperturbable, el médico le apartó los brazos sin mirarla, y le hizo la auscultación directa con la oreja contra la piel, primero el pecho y luego la espalda".
Igualmente, es curiosa la descripción de una modalidad de ejercicio médico, utilizada por el escritor para justificar una visita no solicitada y a deshora del doctor Urbino a Fermina Daza: "Le tomó el pulso desde el exterior de la ventana, le hizo sacar la lengua, le examinó la garganta con una espátula de aluminio, le miró por dentro el párpado inferior, y cada vez hizo un gesto aprobatorio (...). Cuando terminó el examen, el médico guardó la espátula en el maletín atiborrado de instrumentos y frascos de medicinas, y lo cerró con un golpe seco".
De cuestiones de salud pública, como esas de medicina ambiental, también hace alardes afortunados el maestro García Márquez. Para Juvenal Urbino su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Trató de imponer en el Cabildo "un curso obligatorio de capacitación, para que los pobres aprendieran a construir sus propias letrinas". Abogó también por que se recogieran y se incineraran técnicamente las basuras, por que se construyeran alcantarillas cerradas, plazas de mercado y mataderos higiénicos.
El amor en los tiempos del cólera es un documento pródigo en máximas que tocan con la medicina y que tienen un profundo significado humano y filosófico. He aquí algunas muestras: "No hay mejor medicina que un buen diagnóstico"; "el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina"; "la ética se imagina que los médicos somos de palo"; "la mayoría de las enfermedades mortales tienen un olor propio, pero ninguno tan específico como el de la vejez"; "no le tuvo nunca tanto miedo a la muerte como a la edad infame en que tuviera que ser llevado del brazo de una mujer"; "la música es importante para la salud"; "la gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas"; a la letra del médico la denomina "garabatos crípticos"; "cada quien es dueño de su propia muerte, y lo único que podemos hacer, llegada la hora, es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor". Este último pensamiento recoge el criterio actual sobre el derecho a morir dignamente, que viene abriéndose paso. Hans Krebs, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, hace algún tiempo decía: "Si un enfermo en la fase terminal sufre demasiado, se debería acortar su vida y su sufrimiento por un medio indoloro. Personalmente, no tendría ninguna objeción si se aplicara este procedimiento sobre mi persona". Como vemos, el Nobel de Literatura se identificó con su par en Medicina en un tema que viene suscitando arduos debates en todo el mundo.
Fernando Sánchez Torres
Consejero superior
Universidad Central
Bogotá, D.C., 30 de abril de 2014
Imagen: tomada de www.bibedu.com